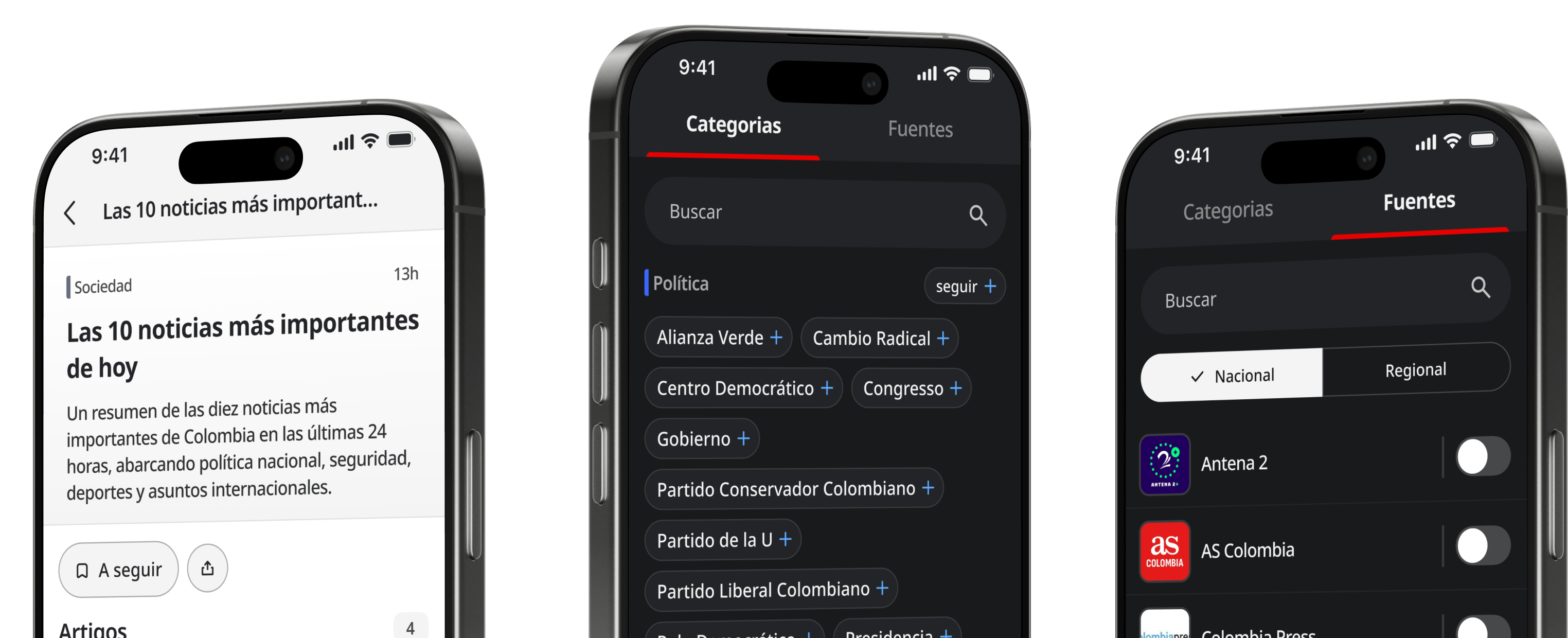Esta acción ha sido justificada como una operación contra el narcotráfico, pero Caracas la percibe como una amenaza directa a su soberanía. La operación, considerada la mayor movilización militar estadounidense en la región desde la invasión a Panamá en 1989, incluye al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson—, equipados con el sistema de misiles guiados Aegis. A esta flota se suman buques de asalto anfibio como el USS Iwo Jima, un submarino de ataque nuclear, aviones de vigilancia P-8 Poseidon y un contingente de entre 4.000 y 4.700 infantes de marina. Oficialmente, la Casa Blanca enmarca el despliegue como una misión para “combatir redes de narcotráfico transnacional”, y su portavoz, Karoline Leavitt, advirtió que el presidente Trump está preparado para “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas.
Sin embargo, la magnitud y capacidad ofensiva de la fuerza naval han generado escepticismo sobre sus verdaderos objetivos. Desde Caracas y otras capitales de la región, la maniobra es vista como una clara herramienta de presión y disuasión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington ha calificado de “cartel narcoterrorista”. Analistas citados en los artículos debaten si se trata de una “guerra psicológica” o el preludio de una intervención militar directa, aunque coinciden en que eleva el riesgo de una confrontación en el Caribe. La operación, que se desarrollará en aguas y espacio aéreo internacionales durante varios meses, reconfigura el mapa geopolítico y obliga a los actores regionales a navegar en un escenario de máxima tensión.