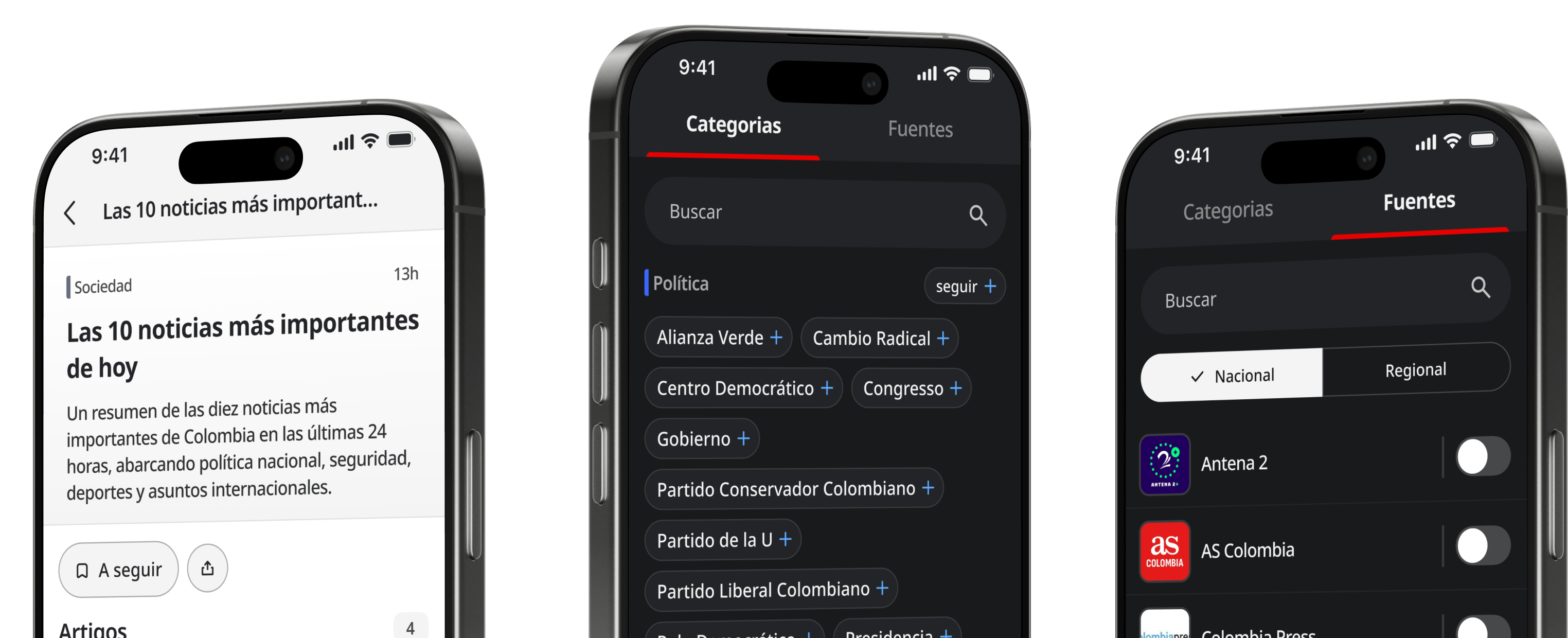La medida, que carece de un marco legal claro para su aplicación a grupos domésticos, ha sido criticada como un intento de criminalizar la disidencia política. La firma de la orden ejecutiva se enmarca en una retórica de confrontación que el presidente ha mantenido contra sus oponentes políticos.
Durante el sepelio del activista conservador Charlie Kirk, Trump expresó abiertamente su animadversión: “yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos”.
Esta declaración subraya el clima de polarización en el que se produce la designación de Antifa. Expertos legales, como la exfuncionaria del Departamento de Justicia Mary McCord, han señalado que la figura de “organización terrorista nacional” no existe en la legislación estadounidense y que el presidente no tiene la autoridad legal para crearla por decreto. Antifa, acrónimo de antifascista, no es una organización centralizada con una estructura jerárquica, sino un movimiento difuso de activistas de izquierda, lo que complica aún más su catalogación legal. Los críticos consideran que esta medida es parte de una estrategia más amplia de represión política. Argumentan que el objetivo es establecer el “delito de opinión” y crear un instrumento para perseguir a diversos movimientos sociales, desde las protestas universitarias contra la guerra en Gaza hasta las movilizaciones de inmigrantes. Esta lógica de “fascistización progresiva”, como la describen algunos analistas, busca silenciar cualquier forma de disidencia, consolidando una narrativa de que el gobierno enfrenta a un enemigo interno organizado. La medida ha generado temor entre activistas, como el experto en Antifa Mark Bray, quien habría considerado abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.